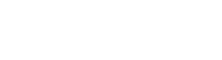Fotografías: Martín Cabezudo & Sofía Rothman
El Viaducto Avellaneda vibra levemente con cada auto que pasa. Leandro y yo caminamos por debajo y miramos el cielo que se cuela entre el bloque de hormigón del carril este, que desemboca en la avenida Alberdi, y el del carril oeste, que desemboca en San Lorenzo: no más de tres centímetros separan al viaducto en dos.
Hará cosa de un año, estuvimos en este mismo lugar hablando de lo mismo: no bastó con hacerse la chupina de la escuela ni con darse el lujo de trabajar lo menos posible. Lo que hay que lograr es hacerse la chupina de la vida.
Es gris el cielo que aparece entre los grises bloques de hormigón.
El puentecito
Caminamos hacia el oeste por Bordabehere y luego por Tucumán. Leandro vivió toda su vida en este barrio y sus guiños parecen abrirlo de par en par: el saludo cordial con los vecinos, la confianza con la kiosquera que le vende cigarrillos y el dato de una vieja loca que tiene seis perros dispuestos a despedazar a quien quiera tocar su timbre.
Yo lo sigo al tiempo que me sorprendo. La ciudad es hija del orden racional, es una cuadrícula que obliga a experimentar y transitar los espacios de forma precisa. Pero el viaducto por un lado y las vías del tren por otro rompen esta monótona organización del territorio obligando a las vueltas y el desvío. Las casas de hace cien años pintadas de colores y las frondosas plantas que sobresalen en los frentes, por su parte, dan a estas cuadras su toque de belleza.
A los minutos llegamos al puentecito Lima —Lima y Tucumán—, que apenas se eleva unos metros sobre el nivel de la calle y cuyo toque pintoresco, casi inverosímil, se lo dan sus escalonadas barandas de cemento y los postes del alumbrado público, aquellas legendarias columnas sesentosas coronadas con una blanca esfera de vidrio envolviendo el reflector.
Es en este punto donde se bifurca Tucumán. A la izquierda se convierte en Lima y a la derecha en una amplia calle de tierra que se pierde rumbo a las vías, donde se juntan los cartoneros y cirujas de la zona. Ahí queman cables para derretir el plástico y poder vender el cobre, descartan las ramas de alguna poda ocasional o se toman unas cervezas mientras ven la tarde pasar y caer. De noche solo quedan los más locos. Abajo del puente se inaugura un territorio donde reinan los impulsos más instintivos de las pasiones, que se mueven al ritmo del más barato de los alcoholes en pos de quebrantar el castigo de una vida dura.

Historias de la plaza
Hacemos una cuadra por Lima y doblamos por Urquiza hasta llegar a la Plaza Carlos Gardel, popularmente conocida como Plaza Huevo, dada su forma ovalada. Tan solo caben en ella dos bancos, dos mesas y algunos árboles. Funciona como una rotonda y es bastante transitada ya que una de sus puntas choca con Carriego, única calle que atraviesa la vía entre Avellaneda y Felipe Moré. A su alrededor hay una especie de centro comercial compuesto de carnicerías, panaderías, almacenes y tiendas de ventas de productos limpieza.
Leandro guarda de esta plaza dos recuerdos. El primero de cuando era un niño. Por las tardes venía a ayudar a un amigo a repartir los folletos de la rotisería de su padre, que les pagaba con tres pesos para que se compraran un pancho y una coca que compartían. El segundo es de hace tres años. Pasaba caminado junto a unos correntinos con los que trabajaba en una obra y se cruza con un tipo ahorcado.
—Fue en ese árbol que tenés al lado —aclara—. Los policías estaban tocando con un palo el cuerpo del fiambre —según Leandro, para bajarlo; según los correntinos, para ahuyentar los malos espíritus.
Son cerca de las seis y sobre una de las mesas de la plaza un hombre vende películas y discos acompañado de su mujer. Cuando nos estamos por ir, llega un pibe en moto y nos pide fuego para prenderse un porro.
Antes que el sol termine de despedirse compramos una tortas fritas en Carriego y la vía, frontera que divide en dos lo que oficialmente se denomina Ludueña Sur. La mujer que las vende nos cuenta que para ahí desde el 95, luego del fallecimiento de su padre.
—Él trabajó acá cincuenta años —explica.

Escondite náufrago
Urquiza cae en sombras. Volvemos sobre nuestros pasos hasta llegar a la esquina de Pascual Rosas y dar con el bar Los Muchachos: improbable rincón de la ciudad que la ciudad esconde.
Cuatro parroquianos miran un partido de Central por la Copa Argentina. Un perro descansa sobre un pulóver de uso exclusivo al lado de la barra. De fondo se siente la voz de un viejo locutor relatando carreras de burros.
Pedimos Amargo Obrero con papas fritas —para comer solo hay salaítos de copetín—. Nos sirven dos vasos llenos y no una medida miserable como hacen los que supuestamente están especializados en preparar tragos. Cuando me entero que sale veinte pesos y diez la porción de papas, comprendo que es el mejor bar de la ciudad si uno quiere estar solo o charlar con algún amigo.
—Yo pensé lo mismo y empecé a venir todas las tardes. Por suerte un día no vine más —cuenta Leandro, que hacía años que no pasaba de la puerta—. “Mirá como estás… mal vestido, todo barbudo, dejado”, me había dicho uno que levantaba quiniela. Tenía razón. Así que me fui a mi casa, me bañé, me afeité y volví a jugarle un peso al 319. Salió a la cabeza y gané setecientos pesos, que seis años atrás era bastante. Me compre ropa nueva, un bongó, e invité a mis amigos a comer. Ese día dejé de venir.
Pedimos un cenicero y nos dicen que tiremos los puchos al suelo, total después barren. Salen dos medidas más.
—Acá vi morir a tres tipos en un par de meses. Un mozo que se desplomó mientras llevaba un café, un parroquiano que palmó y quedó con la cara apoyada en la mesa, y otro que salió a la vereda, se prendió un pucho y así, tranquilo, sentado en la ventana, se fue apagando.
Central hace un gol. Llegan tres parroquianos más. Exclaman: “Carlitos se murió”. Cuentan que vienen del funeral, que le pusieron la remera de su club y le cantaron una canción que cantaban siempre entre ellos.
—La muerte es una mierda —digo, y empiezo a lamentar esto asunto de que la gente se muera.
—Ya estás borracho. No te aguantás dos vasos de amargo. Pidamos dos más.
Y así la charla sigue hasta que nos damos cuenta de que nos sentamos bajo las fotos del viejo Juan, el fundador del bar, y la foto de Cubai, su perro.
—Uh, mirá, esa foto la saqué yo. Me la pidió el viejo Juan porque sabía que se iba a morir. Después se murió él —dice Leandro.
—La comunión entre los vivos y los muertos es total…
— ¿Qué?
—Nada. Que me estoy meando, voy al ñoba.
Vuelvo y pedimos otra medida. Se escucha desde atrás de la barra: “Ese nunca pierde. Como no lo jugamos nunca pierde”. El tono con que se dice la frase es de cierta felicidad. Qué va a ser.

Rompo un vaso en el apuro de mis gestos al hablar. Lo quiero pagar y no me dejan. Son las nueve y el bar está por cerrar. Pedimos una última medidita que no nos cobran.
Cuando andamos nuevamente en la calle, nos damos cuenta de que estamos como flotando, que tenemos una enorme energía vital. Symns decía que un amigo es un espejo de tu zona extraviada y, sin duda, lo mejor de una amistad es conversar. Pienso que deberíamos brindar por eso y buscamos otro bar. El barrio cena puertas adentro y en la ciudad sopla un viento frío.
Encontramos un minimarket y pedimos una cerveza. Guardo con cuidado unos apuntes para armar esta nota. Tomo un trago y miro la calle. Es viernes. No me acuerdo ni quiero acordarme de si tenía planes.