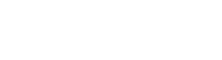¿Qué vínculos, además del contrato laboral, median entre alguien que paga por sexo y alguien que lo cobra? ¿Qué meridiano de la libertad atraviesa los afectos y secretos que mapea un cliente en una prostituta? ¿De qué están hechas esas ternuras? En tiempos radioactivos, tres historias que trabajan con el material nuclear del deseo.
Imágenes: Delfina Freggiaro
Hay ocasiones en las que salir a la calle se torna una experiencia surreal, los conozco a todos. En un psicótico flash hasta los recuerdo pasándome a buscar. El padre que arrastra a la hija que llora se convierte en un cliente, lo mismo el kiosquero y el que me mira fijo en el súper.
Trato de recordarlos, de encontrar algún rasgo que me lleve al cruce con ellos.Es en vano. El cajero del banco tampoco recuerda todas las caras que vio en el día. Lo que es peor: no diferencia las que vio de las que no. Y eso, cuando de sábanas se trata, es intenso.
A José lo reconocí al toque cuando pasé por la pizzería. Llevaba barba de días y su característica campera azul. Desde la distancia que nos separaba podía olerse su bando a pucho y papas fritas. Su olor es particular, parecido al que tenía mi viejo cuando volvía a casa en las noches de invierno, luego de tomarse su café de rigor en el club con sus amigos. A José lo conocí en una época en la cual conocer gente era cosa cotidiana. Época de bonanza en las que mi teléfono —el otro, el clandestino—sonaba todo el día y también de noche.
La última vez que nos vimos le di un colchón que ya no usaba.Nos despedimos en la puerta de mi casa. Ninguno sabía que meses después dejaría caer el chip de mi teléfono al Paraná, rogando nunca volver a ver a mis clientes.
José me llamó una noche y me preguntó con timidez si me molestaba que me pase a buscar en moto. Yo contaba con la inconsciencia de los veinte años y una soledad abismal que hacía que terminara mi jornada en cualquier rincón de Rosario, tentando a la suerte cada vez que subía a un auto. Contesté que no había problema. Considero más peligrosos los Audi de cierre automático que las motos destartaladas que pasan por vos a la madrugada.
Así conocí al delivery que no venía a dejar el pedido, sino que pasaba a retirarlo.
Durante varios encuentros todo se desarrolló con normalidad: charlas de rigor, el pago acordado, el servicio contratado, la vuelta a casa. José era un cliente fijo. Una película del domingo en Telefé. Un sándwich de jamón y queso. Se les atiende el teléfono aunque haya pocas ganas de laburar.
Una noche noté que hacía tiempo no me llamaba. Había roto el extraño ciclo del consumidor de prostitución, regido mayormente por las fechas de cobro y alterada por las desesperaciones subjetivas. Silencio absoluto.Ni pedidos de descuentos, ni servicios express, ni “dame todo esto de sexo”. Siempre que un cliente fijo desaparece una se pregunta qué lo hizo desistir, sobre todo si de su visita depende pagar algún impuesto específico.
Volví a recibir su llamada. Me consultó si podíamos ir a su domicilio.Accedí. Me pasó a buscar y enfilamos en su Econo Power para zona sur.
En un semáforo se detuvo disculpándose porque su casa no era lujosa. Me sentí como en un tango: el taita le lloraba a la paica sobre la pobreza de su cotorro. Lo abracé fuerte y le dije que no había problema, la cuestión era ahorrarse el telo. Pocas veces abracé a un cliente con afecto. Había entre nosotros un entendimiento más allá del contrato que nos unía. Años después encontré en el libro de un barbudo que eso se llama clase social.
Llegamos y me dijo con vergüenza que vivía en la mitad de un garaje que servía de depósito para el dueño de la casa. Había lugar para una garrafa con hornalla, un colchón de espesor milimétrico —por lo que mis rodillas pudieron percibir— y una silla en donde descansaba su campera azul. Por debajo del portón se colaba el frío.
Recordé mis primeras incursiones en el arte de las pieles, en la carpintería del papá de mi primer novio.El techo de chapa intentaba congelarnos y nosotros nos tocábamos sobre un pedazo de goma espuma sin sábana, combustionando en los calores del primer amor, torpemente, frente a una peligrosa rejilla radiante.Las cosas habían cambiado. Estaba desilusionada de la vida e ilusionada con pegarle una cachetada al destino.
Terminamos de coger y nos prendimos un cigarrillo.
Por nuestro vínculo el pago se hacía esperar hasta el fin del servicio.
José sacó un tarro grande de vidrio y comenzó a contar monedas y billetes arrugados.
Le pregunté si eran sus ahorros. Su respuesta rompió la cadencia de mis días laborales. “Son las propinas de todo este tiempo en el que no te pude llamar”.
Me sorprendí de cuánto respeto puede caber en un silencio y de las infinitas razones que puede haber detrás de las distancias.
A José lo reconocí al toque cuando pase por la pizzería. José al toque me reconoció. Al vernos esbozamos una sonrisa y nos saludamos al pasar, esquivando la mirada confundida de sus colegas.

¿Mi nombre? No sé cuál es… Elegilo vos.
Así comenzaba la charla con Delfi. De inmediato pegamos onda. Ella buscaba desesperadamente una amiga que le convide lo que en su mundo estaba vedado, alguien que la invite a tomar el té en una realidad paralela. Yo jugaba a las escondidas con la vida, rogaba que el asombro me atrape alguna vez. Nos conocimos en esa desquiciada jaula que son los chats eróticos de internet, donde todo te parece fantasmal y con solo rascar la cáscara encontrás lo humano.
Hablábamos seguido por Skype. Intercambiamos nuestros números de teléfono y comenzamos a tener contacto diario por WhatsApp. Me mandaba fotos de zapatos, de vestidos, de sofisticadas pestañas postizas, de delineados gatunos y prolijos smoking, lo que en ella configuraba su idea de lo femme.
Entre las largas conversaciones que manteníamos se colaba un amor frustrado que la tenía mal. Un enfermero que cada tanto la invitaba a su casa y la filmaba mientras ella, con entrega cristiana, lamía cuidadosamente su frágil ego. Para sus encuentros Delfi compraba polleras en locales de vieja y robaba medias de red en los locales de calle San Luis—le daba vergüenza comprarlas—. El enfermero no dudaba en clavarle el visto si Delfi le escribía cuando él estaba con su novio oficial.
—Hoy venite a casa. Te voy a enseñar a maquillarte — le dije una mañana.
—¡¡Siempre quise maquillarme, sueño con lookearme y salir a bailar!! —me respondió.
Cerca de las 15:00 me tocó el timbre. Al verla supe que me esperaba uno de esos encuentros que demandan tacto, todo el que es posible. Sus ojos, enmarcados en unas espesas cejas negras, no se quedaban jamás enpunto fijo y mucho menos en mis ojos. Su pelo corto se contorneaba en un extraño peinado de otros tiempos. Llevaba una camisa a cuadros dos talles más grandes que el apropiado, un morral roto y un jean azul amplio, por no decir enorme. Vestía zapatos de cuero de señor grande. Tenía veintidós años.
Charlamos un rato en el comedor y la invité a que pase a mi habitación. Saqué mis maquillajes y elegimos su look: un dúo de sombras cobrizas, un buen delineado sobre sus ojos tiernos.
¿Qué pasa si me ven así? —se preguntó ella, y lo mismo me pregunté yo. Me pone nerviosa ver temblar de inseguridad a la gente. El monstruo que se esconde bajo mi piel de jaguar citadino se para allí, corpóreo, palpable. ¿Qué pasa si me ven?
Maquillé quinceañeras, novias, madrinas. Todas podían ponerse brillo y que el mundo las felicite. ¿Delfina no? Esta fue la única respuesta que obtuve al preguntarle por qué no se mostraba tal como era:
—Me quedo sin trabajo.
Intenté que en mi habitación de cuatro por cuatro sea su fiesta.
Delineé la boca carnosa con labial rojizo.Me encargué de que haya algo de brillo y un poco de rubor. Mi invitada comenzó a brillar sin nadie que le diga que no, que así no es el mundo.
Con un par de movimientos arrebatados saqué ropa de mi placard y se la ofrecí. Ella tomó un par de prendas y se cambió. Del morral sacó lo que sería la frutilla de aquel postre de lunes a la tarde: una peluca rubia, de pelo largo, algo enredada por estar guardada. Se la puso y la peiné.
Conversamos de futuras salidas. Compras de ropa “que esté de moda” que yo me mediría por ella.
Sime inclinaba unos centímetros el peinado se convertiría en un abrazo ypor qué no en un beso, en el comienzo de una historia. Se duda ante la boca de otra persona porque se sabe que se está pulsando la tecla del destino.
¿De qué estaba hecha la ternura que había entre nosotras?
Terminé con su larga cabellera y la invité a mirarse en el espejo. Solo le había mostrado algunos detalles del maquillaje. Por primera vez podía verse completa.
Delfina ya no era ese pibe de jean azul que minutos antes había tocado el portero.
Se puso a llorar y pudo reconocerse en su larga cabellera, en sus piernas enfundadas en red y en sus muñecas tintineantes de pulseras.
Fuera de foco, detrás de ella, se me aflojaban las piernas. Un nacimiento acontecía.
Delfi se dio vuelta. Repetía acariciando su cuerpo:
—Es como lo soñé.
Después se sucedieron cambios de look y varios books de fotos que ambas guardamos celosamente.
Al terminar vacié la mitad de mi placard y lo puse en un bolso. Lo mismo hice con los labiales y las sombras que no usaba y que Delfina usaría cada noche, al menos para cocinar dentro de su casa.
Cuando la despedí, me dijo:
—Este fue el mejor día de mi vida, al fin pude ser una chica.
Se marchó llorando.
No mucho después perdí mi teléfono y me bloquearon la cuenta del chat donde nos conocimos.No volví a verla, al igual que a la mayoría de los personajes que esta vida me cruzó para patearme el cráneo.
Entendí con Delfina lo que tiempo antes me había dicho una bruja, al preguntarle yo por mi futuro amoroso. En ese entonces lamentaba la pérdida de una persona con quien había conquistado lejanos terrenos del placer: “Tu destino es abrir las jaulas, los vas a ver volar una vez que les hayas enseñado de lo que son capaces. Cuando se miren a sí mismos van a ver tu huella, vos ya no vas a estar ahí, no los podrás retener, pero ellos sabrán que los amaste y vos sabrás lo que es el amor”.

Decía que desde los diez años lo tiene claro: era una perra obediente y silenciosa, dispuesta a las peores humillaciones. Yo solo tenía en claro que la semana entrante vencía el gas, y que con la conjunción de las palabras “perra” y “obediente” me obligaba a desarrollar el guión del siglo.
Ese hombre de sonrisa burlona y ojos cristalinos, cara rara y casi un duende en su tamaño cruzó mi puerta un día cualquiera.
Con voz suave, aterciopelada, me pedía que lo someta. Vestido como una señorita, agradecía las incontables humillaciones que emanaban de mi boca. Yo impostaba presencia, probaba cual era el límite, dónde estaba el goce. Es difícil trabajar cuando hay que dar en la tecla de la consola del deseo ajeno.
No recuerdo muy bien qué hicimos en esa primera sesión de dominación. Lo que para otros supone una experiencia memorable para mí suele ser una experiencia difusa.
Lo que recuerdo es su cuerpo desnudo en la ducha. Su extraña actitud de bebota que se hacía pis encima. ¿Qué meridiano de liberación guardaba mi casa? ¿Cómo cuidaba al otro en esta enorme vulnerabilidad? ¿Y yo? ¿Cómo seguía mi día? ¿A mí quién me cuidaba?
Al terminar se quedó sentado en la punta de la cama. Me tomó las manos, me contó sobre su gusto por la música y prometió tocarme un tema para la próxima. Me dio ternura su cara y su agradecimiento ante mi labor. Me preguntó si podía mandarme mails. Era una forma segura de franquear las estructuras que lo oprimían. Contesté que sí. A los pocos días mi casilla recibía el primer capítulo del “Diario de la Perra Obediente”.
El contenido de los escritos era íntimo.La Perra estaba sola con su deseo. Quienes conocemos de fetiches sabemos que son montones los que podrían compartir una mesa de café y la intimidad de una habitación.Aún hay barreras que no nos permiten abrazarnos en lo diferente.
Se hacía de pequeños momentos para escribirme.Necesitaba compartir con alguien lo que siempre escondió. ¿Cómo se configura lo desagradable para alguien que ama que lo orinen? ¿Cómo construye esa persona un relato de lo deseado frente a quienes lo rodean?
No pretendo estigmatizar los gustos BDSM ni hacer un reduccionismo simple respecto a cómo se constituye el deseo. El asunto es que la Perra desnudaba el esqueleto de su deseo tan descarnadamente que me obligó a detener la máquina.
Relataba una escena de abuso por parte de un médico que lo atendía de pequeño. Sostenía que aquello configuró su goce y en ningún momento lo refería de forma negativa. Repetía que desde los diez años le gustaba ser sometido.
Sus relatos de escenas humillantes con profesoras, sumisión ante hermanas cínicas y experiencias escatológicas me arrojaron a un abismo con el que me fue imposible armar un guión.
Todos mis clientes venían con su historia. La diferencia radicaba en que yo no las conocía.
Me pregunté qué haría con la sustancia incandescente que me quemaba las manos. Por primera vez tomé dimensión de mi trabajo: vivía de manipular material reactivo de las infancias.
No me fue difícil trazar un paralelo con mis otros trabajos donde acompaño infancias literalmente. Momentos compartidos, miradas, crayones y subjetivaciones a todo vapor. Mi vida consistía en trabajar con niños chicos y niños grandes.
Entendí eso y la sustancia incandescente comenzó a caerse de mis manos. Mi casa y mi vida se volvieron terreno hostil. Me vi frente a la intensidad de los encuentros. Arribé a la incómoda conclusión de que exista el contrato que exista,si hay dos personas que exponen cierta intimidad lo que está en juego es importante. Al menos para mí no hay billete que banalice el roce de las pieles.
Supe que no viviría demasiado si no manejaba tamaños desafíos.
En la puerta de mi casa la Perra me abrazó y me agradeció de nuevo. Ahora debe estar caminando junto a toda esa jauría disfrazada de norma: señores con uniforme de tipo que solo buscan culos redondos, kiosqueros que hojean pantalones de látex bajo el suplemento de fútbol, cajeros de supermercado que ruegan terminar su jornada para ser escupidos y orinados. Como me dijo en uno de sus mails: “El empedrado está tapado, pero allí está”.