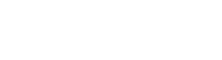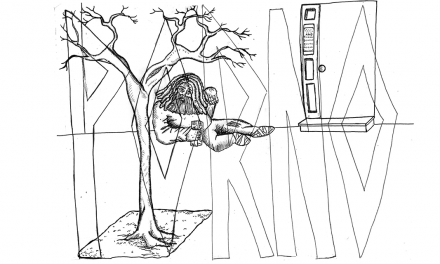¿Cómo contar las historias de estos dos líderes barrabravas? Ni mística marginal ni crónica policial.
Imagen: Pablo Feli
“Pareciera que es algo endémico entre nosotros el dirigirse a figuras de autoridad (autores y escritores, deportistas, líderes políticos y emboscados diversos) como a seres legendarios y luego volverlos mitos; pareciera que esto es debido al no poder soportarlos. El nuestro es un país saturniano: primero devora a sus hijos y luego cae en la melancolía”.
Ángel Faretta
Año 2005. Atardece en el Parque Independencia. Falta poco para que juegue Ñúbels contra Banfield. Mientras discute con el empleado de la boletería, Facundo mira por encima del hombro a su mujer y a sus dos hijos, sentados en el cordón de enfrente.
—Dale, haceme la segunda. Son cuatro entradas. Te las pago.
El empleado le dice que es imposible. Facundo insiste pero parece que es al pedo. El tipo de la boletería le da la espalda, se pone a acomodar papeles.
—Pa, ¿qué pasa? —Damián, el hijo más grande, se acerca para ver por qué demoraba.
Facundo le sonríe y le pide que vuelva con su mamá. Vuelve a suplicarle al empleado.
—No hay chances.
Está a punto de putiarlo cuando escucha nuevamente a Damián: con voz triste le dice que el partido está empezando. En efecto, se escuchan los gritos de la hinchada, los chasquidos de las bengalas, el estruendo de las bombas. El equipo ya debe haber entrado al campo de juego. Facundo abandona la ventanilla, resignado. Le toma la mano al hijo cuando siente:
—¡Loco! ¿Cómo andás, tanto tiempo?
El que está delante suyo es el Pimpi Camino. En cuero y con gafas oscuras sobre la cabeza, le hace señas con el brazo en alto. Parece haber visto toda la escena.
—Acá tenés las entradas que me habías pedido —le dice y le entrega cuatro protocolos para el palco, guiñándole un ojo—. Disculpá por la demora.
El Pimpi le acaricia la cabeza a Damián:
—Tu viejo es un gran amigo. Pasenlá lindo, familia.
Damián levanta la cabeza y mira a su padre con orgullo. Facundo se emociona. Aunque lo conoce de haberlo visto innumerables veces en las tribunas, es la primera vez en la vida que intercambia siquiera una palabra con Roberto “Pimpi” Camino.
***
Facundo me cuenta esta historia en la feria de la plaza del Pocho. Hay tanto cariño en su narración que me conmueve incluso siendo yo de Central; así como él, siendo pechofrío, se muestra golpeado cuando hablamos de la muerte del Cara de Goma, asesinado hace unos días:
—Era un sina de mierda, pero un buen loco. Vivía a dos cuadras de mi casa y lo conocía bien.
Intuyo que en el asunto hay algo más. Además de su relato, también me está dando un talismán. Es en ese momento de Gracia que decido escribir sobre las barrabravas rosarinas. Así se lo digo.
—Y escribí nomás —responde—. Sobre gustos…
***
Cuando el diario El Ciudadano se fundió y se transformó en una cooperativa, sus oficinas se mudaron a Pichincha. Mientras camino hacia ahí me digo que ando por buen camino. Mi investigación sobre leyendas rosarinas empieza en el barrio legendario por excelencia. Cada vez que ando por estas calles llenas de árboles góticos, percibo una realidad paralela, leo una segunda historia en el libro de lo cotidiano, una historia de pandillas, de vida de guapos, prostitutas, tenderos, lavanderas, marineros y tango que me hacen sentir que nuestra ciudad tiene un mandato y un sentido.
Llego a la redacción y pregunto por Daniel “Batata” Schreiner, editor del diario y periodista policial. Si alguien me puede aconsejar sobre cómo narrar esta historia, es él. Me recibe en su oficina, entre papeles y computadoras.
—En cuanto al esqueleto —empieza Batata—, uno podría decir: “Primero escribo doce escenas, y de esas doce elijo diez, ocho, depende”. Y ahí ya tenés la crónica. ¿Fácil, no? Porque vos tenés a un Pillín o a un Pimpi y ya tenés la materia prima necesaria. Ahora, ¿qué contás de esos personajes? Lo importante es que las escenas elegidas estén ahí porque te describen algo.
—Todo esto se mezcla muchas veces con lo delincuencial. ¿Cómo zafar de la denuncia, y también de la fascinación del delito?
—Siempre es mucho más rico sugerir con sutilezas. La crónica de trinchera que dice que los políticos son todos choros, y que la derecha y que tatatata… no sirve. Capaz podés decir lo mismo pero sugiriendo contextos. Me aburre el discurso de barricada de derecha y de izquierda, el honestismo de los fachos y de los progres: “Son todos choros, son todos narcos”. Sí, bueno. ¿Y? ¿Qué hacemos periodísticamente con eso? No creo en el periodista que se inmola, que dice que hay que acabar con las grandes corporaciones y después por miedo va a cubrir una nota sobre narcotráfico en un móvil de Gendarmería. El discurso hay que sostenerlo. Y se sostiene escribiendo bien. El rol del periodista es narrar, es contar, poner en contexto, no hacer un manifiesto.
***
El mayor problema de escribir esta historia es la cantidad de información circulante. Es casi como la inflación monetaria: mientras más billetes hay dando vueltas, menos se sabe cuánto valen exactamente. El verdadero genio no es quien crea algo de la nada, lo realmente genial es dar un orden al caos, encauzarlo en un todo coherente.
Me tomo un porrón con Aldo después de ver una película en el Madre Cabrini y me pide que si escribo del Pimpi diga “toda la verdad”: que era de River, que cuando estaban a punto de asesinarlo se arrodilló y pidió como un maricón que no lo matasen, y que junto con la prensa se inventó eso de los cuarenta mil de visitante. Al día siguiente, estoy en la oficina de Arroyos y él también me pide que escriba “toda la verdad”: que el Pimpi fue un Robin Hood moderno, que era el último barra que se la aguantaba y que fue artífice de la mayor movilización de hinchas del país.
Todo el mundo asegura tener la posta. Desgrabando testimonios, llego a la conclusión de que no importa que una crónica sea verdadera. Lo importante es que sea verosímil.

***
Llamo a Manguzzo, un amigo leproso que forma parte de la Policía Provincial o, como a él le gusta llamarla, “la Fuerza”. Un par de tardes después tomamos café en una estación de servicio enclavada en las profundidades de Zona Sur:
—Lo que pasa con Pimpi y Pillín es como lo que pasa en Cuba: el Che murió y Fidel Castro siguió. Y todo bien con Fidel pero para mí el Che es el Che. Un zurdito con huevos. Y el Pimpi era un delincuente con huevos: arranca su reinado a los tiros, pasándole la pija y la billetera en la cara a todo el mundo, transando con los narcos y con la Fuerza, pero también dejando entrar gratis a la gente, manteniendo el orden en la cancha, sacando bondis para los partidos de visitante.
Toma un sorbo de café y levanta la palma de la mano, como advirtiendo que quiere agregar algo:
—Y si hablamos del tema, tenemos que nombrar a don Eduardo López. Palabra mayor. Ojalá vuelva algún día. Todavía no entiendo por qué lo echamos. Si Ñuls sigue existiendo es porque él y el Pimpi forjaron un sistema de poder como nunca se vio en la ciudad.
Sacude la cabeza, añorando esos viejos tiempos. Entreveo nuevamente ese destello que sintiera en la charla con Facundo.
***
Es una hermosa tarde de otoño. El cielo brilla azul y los árboles están amarillos: es un día peronista y de Central. Así se lo digo a Cabralito mientras miramos el río en el Caribe Canalla. Él se ríe de mi comentario. Le causa gracia que me haga el poeta. Entonces me acuerdo de que además me la doy de periodista y le pregunto por el Pillín. Mi amigo se pone muy serio (de vuelta tengo la intuición de que el tema va más allá del mero folklore) y me asegura que por el Otro siente una admiración enorme.
—¿Al Pillín le dicen el Otro?
—Ajá. De última los que más confianza le tienen, o los más atrevidos, le dicen el Andrés o Pillín… Es raro el loco. No le gusta que hablen de él. Tiene a la tribuna muy bien, a la gente contenta, pero no es el mafioso de las películas, que está fuera de la ley y goza mostrándose. No pisa el palito, todos lo pisan y este loco no. Estuvo cerca cuando se armó el quilombo en el mundial de Sudáfrica pero zafó. Al Otro no le interesa tener un culto detrás suyo, ser, ponele, un Pablo Escobar. Como que seculariza la cuestión de la barrabrava.
Ahora soy yo el que se ríe. Que Cabralito use la palabra secularizar es una clara muestra de que los cronistas progres, que se llenan la boca hablando de lo popular, en realidad lo subestiman y por eso sus personajes hablan siempre como retrasados mentales.
—Vos lo podés ver en cómo es el loco —continúa—. Ponele, el Tito Cara de Goma, que en paz descanse, seguía viviendo en el fonavi, seguía igual que siempre, tenía esa cuestión más marginal, de pistolero. Pero El Otro no, le gusta separar el negocio del tema de la hinchada. Ya vive en otro lado, tiene sus manejes, si lo ves no decís que es capo de la barra. Se metió en otra historia, y está cómodo así.
***
Recién terminamos de almorzar un guiso con el Turco Jabal. Vemos la tele. En Fox Sports, el Pollo Vignolo y sus secuaces discuten sobre el asesinato del hincha de Belgrano, arrojado desde la bandeja por su propia gente. Charlamos entonces sobre el tema de las barrabravas y el Turco me dice:
—Anotá esto en la nota que me dijiste que estás haciendo, anotá… Se dice que todo es tan tremendo porque hay violentos. ¿No será que uno de los rasgos del hombre es ser violento? Y esa violencia ¿por dónde se canaliza? La cancha funciona como canalizadora de la violencia natural. El problema es que la violencia es tanta que ya no se diluye en lo simbólico de goliar al equipo contrario y putiar al referí, y pasa a la vida real. Todos discuten la violencia en torno al fútbol, la ostentación de poder que hacen algunos barras, pero nadie discute la ostentación de lujos de los futbolistas, la guita de los representantes, la guita que les chorean a los clubes, los manejes entre la AFA y el Estado. O sea, no se discute al sistema. Solo se discute a los negros. Pero también se los necesita sí o sí para que la rueda siga girando.
Sigue dictando pero ya no escribo. Pienso en un trapo que suele colgar la barra de Central: “Nadie nos quiere, todos nos festejan”.
***
—¿Para qué escribirías sobre esos tipos? —mi primo Ricardo, que solía habitar las tribunas hasta que tuvo su primera hija y dejó atrás esa vida, me mira alzando las cejas—. Los conozco bien, no son héroes. Son unos vivos bárbaros. Héroe es tu viejo, que todos los días se levanta a las seis de la mañana para ir a laburar y no le arruina la vida a nadie.
Intento esbozar una tibia defensa. No me lo permite. Sigue hablando, subiendo el tono:
—No te digo sobre mí, que no llego a fin de mes, que los nenes me piden esto y lo otro y yo les tengo que decir que no puedo y me siento un boludo. Te digo sobre tu viejo o sobre el abuelo, que se murió cobrando una jubilación de mierda. Nadie escribe sobre ellos. ¿Me podés decir por qué?
No puedo responderle. Hay demasiada sensatez en sus dichos. Tengo que admitir que no tengo un por qué.

***
Las palabras del Turco y de mi primo me dan vueltas en la cabeza. Ambos tienen razón, y sin embargo no puedo dejar de notar que hay algo que se me está escapando, algo fundamental. Pero ni idea qué es. Pasan los días. Continúo entrevistando, junto testimonios a montones.
En un patio de una casa en La Guardia, con el rostro semioculto tras un vaso de vino, el viejo Rulli se enternece al recordar el torneo de 2004:
—Cuando jugábamos de visitante, vos sabías que si ibas al Parque a la madrugada tenías garantizado viajar al partido. Te subías a un colectivo sin preguntarle a nadie. Venía el Pimpi o alguno de la banda y preguntaba quién iba a estar a cargo. Al que decía: “Yo”, le entregaban una parrilla, una bolsa de carbón, otra de carne y lo hacían responsable de la comida de todo el colectivo.
En una charla en un minimarket de Luis Agote, Ezequiel me asegura que el Pillín es lo más parecido al Padrino que vio en la vida:
—Michael Corleone no eligió ser el Padrino. Le tocó. Y fue lo suficientemente macho para aceptar esa carga y llevarla con dignidad. Pero el que busca serlo simplemente se muere. Fijate Sonny o Fredo en la película. Fijate los Pacos de la barra de Central, querían ser los porongas a toda costa y así terminaron. No creo que el Pillín haya podido elegir. Todas las cosas que hay que bancarse, todos los manejes. Es una cruz y se la acepta. No hay mucha mística por más que parezca una vida de lujo.
Esa noche en el mismo mini, Isaías me cuenta que asistió al velorio del Pimpi:
—Jugábamos contra Vélez pero no importaba. Lo importante es que lo habían matado al Gordo. Nos juntamos en el fonavi, al lado de un santuario del Gauchito. No sabés lo que era. Había faso y vino dando vueltas pero todo en un plan triste, horrible. La gente tiraba tiros al aire. Tipos que si vos los ves decís: “Estos tipos son re pesados” lloraban a moco tendido. Fuimos en caravana a El Salvador. No sabés cómo llovía. Cuando estaban guardando el cajón todos cantábamos: “A los traidores los tenemos que matar”, así re sacados. Pero más que odio había tristeza.
En las calles de Echesortu lo veo al Talibán vendiendo estampitas de cartón. Me narra aquella vez que su hermano pegó un carnet de Central de la mano de uno de los laderos del Pillín:
—Lo hicieron socio de toque, el único requisito fue prometer que iba a votar a Scarabino de presidente. Mi hermano era un tipo fiel ya de por sí. Cómo no iba a ser fiel con alguien como Pillín y su gente.
Un amigo me consigue el contacto de Ramirito, un loco que patió con “La Hinchada Que Nunca Abandona”. Cuando lo llamo me dice que si quiero entender a fondo al Pimpi, es necesario que sepa de la muerte del Vampirín:
—Le pegó muy fuerte. El Vampirín era un pibe especial, medio lento, pero más bueno que el pan, de ahí del barrio. El Pimpi lo tenía de ahijado. Lo amaba. Es que el Vampirín era un pibe así, abrazable, inocente. Y no va que por cobrarse una los Ungaro lo bajan. ¡Cómo estaba el Gordo! Nunca vi a nadie con tanto dolor, con tanta bronca.
***
Estoy en casa armando la nota. A un lado está el morbo de ser un botón, al otro el abismo romántico de endiosar al malevaje; es muy difícil andar por esta cuerda floja, sintiendo vértigo, presagiando una fatal caída en alguno de esos lugares comunes.
Dejo la computadora. Por hacer algo, se me ocurre mandarle un audio de wasap a Ramón. Sé que sigue al Canalla desde los tiempos en que se viajaba a los partidos en tren, allá en los 80. Le pido que me cuente sobre el Pillín en esa época:
—Era uno más, ahora es rey —me responde.
Le pregunto qué quiere decir. Me clava el visto. Decepcionado, me prendo un tabaco. Entonces vuelvo a sentir la Gracia en mí y encuentro la llave de todo el asunto.
Es algo más allá de los colores, de la leyenda urbana, de los negocios turbios y del análisis antropológico. Llega al fondo de algo profundamente humano que al mismo tiempo trasciende al hombre. Algo mítico.
Todos los entrevistados, en algún momento de su largo relato, hicieron una pausa antes de responder mis preguntas, o bien dudaron y no agregan más al respecto. Ya sea por prudencia o por respeto, hay cosas que eligieron callar. Creo que esas omisiones (me veo tentado a escribir esos secretos) dicen más que todas las anécdotas juntas.
Me vuelvo a sentar en la computadora. Doy por concluida mi crónica. Escribo: no hay quien pueda domar el caballo de un mito.