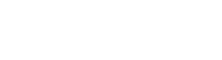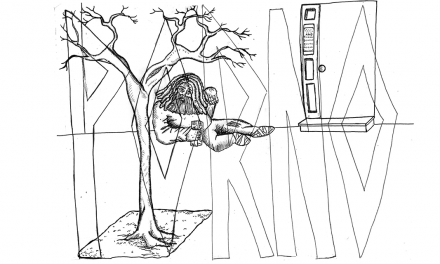La mayoría de los trabajos periodísticos y académicos que investigan las juventudes en las periferias se centran en el cuerpo del varón. Las subjetividades de las pibas en su andar por el mundo quedan así invisibilizadas, cuando no negadas. Esta nota arroja una primera mirada sobre la vida de las chicas en dos barrios de Argentina: el Bajo Flores de Capital Federal y el Ludueña de Rosario.
Acosos cibernéticos, pornografía infantil, desapariciones, encierros, desencuentros y búsqueda de futuro en un mundo en donde las puertas, inclusive las del propio hogar, muchas veces se encuentran cerradas.
Imagen: Delfina Freggiaro
Entrevistas con las pibas en Rosario: Ivana Sacco
La construcción plebeya
Las villas en Capital Federal crecen en forma vertical y no horizontal como en Rosario. La 1.11.14, en el Bajo Flores, se organiza en manzanas repletas de edificaciones de entre 3 y 6 pisos. A medio terminar, sin revoque, levantadas por esos mismos que construyen complejos de alta gama, amontonan a familias bolivianas, peruanas y paraguayas que arriban desde hace décadas para armarse una vida en una tierra hostil pero que otorga mayores posibilidades económicas y servicios básicos que sus lugares de origen. La especulación inmobiliaria, a nivel plebeyo, se expande veloz al compás de la ramificación de las economías ilegales. Alguna doña o familia oficia de testaferro y regentea habitaciones que se llegan a pagar a un precio similar al de un barrio de clase media. Rosario no esquiva la especulación allá abajo pero la cartografía horizontal de sus periferias es menos propicia para el negocio. Más bien proliferan desalojos violentos para que la propiedad se transforme en un búnker de fierros y sustancias.
En la manzana 9 del Bajo Flores vive Lincy con su familia. Una tarde de octubre de 2015 acababa de llegar del colegio cuando Gastón, su padre, le revisó el Facebook, un territorio en el que pasa la mayor parte de sus días. La repetida aparición de un contacto desconocido, mayor de edad, con evidente nombre falso y tan solo 200 contactos, todas adolescentes y preadolescentes, motivó que lo eliminara y bloqueara. Lincy protestó pero no hubo caso. Pocas horas después, nuevamente con el celular en su poder, ella creó otra cuenta con ese único contacto como amigo.
Trabajo doméstico y Facebook
Karina tiene 22 y vive cerca del centro comunitario San Cayetano en Ludueña. Su rutina es inamovible: se levanta a las 8:30, una hora después de que su marido parte para la obra en construcción; toma unos mates y se pone a limpiar mientras Kity, su hijo de 2 años, se entretiene con los juguetes. Si termina y hace falta, lava la ropa, después cocina, almuerza y sale para el playón que está al lado del Centro de Convivencia Barrial 19. Allí suelen esperarla sus amigas. Ellas charlan y los hijos juegan en el arenero. Algunas veces, cuando tiene un poco de plata, camina hasta la plaza Pocho Lepratti y revisa con obsesión cada puesto para encontrar ofertas de ropa y objetos para bebé (sillitas, andadores, juguetes). Cuando aparece alguno en buen estado, se lo lleva para ofertarlo en páginas de Facebook al triple o cuádruple de precio. Después se vuelve a paso rápido porque no le gusta salir sola con su hijo, le da miedo. Nunca le pasó nada pero escucha rumores de secuestros de bebés y también de chicas, como a esas dos que, según le dijeron, desaparecieron hace poco durante dos días y después las dejaron en Provincias Unidas. Ya en su casa, espera a su marido para tomar mate y después empieza a cocinar; la noche se divide entre el Facebook y la tele.

Desaparecida
Cada cartelito estaba confeccionado en una hoja A4. Su composición era rudimentaria pero efectiva: en el centro estaba la foto en blanco y negro. Arriba, en letras mayúsculas, figuraba el pedido: “Ayudanos a encontrar a Lincy Fátima Martins, 13 años”. Por debajo de su imagen —morocha, de pelo negro azabache, mirando a cámara con una sonrisa pícara— se aclaraba que se desconocía su paradero desde el 20/10/2015, es decir, desde el día anterior, menos de 24 horas después de que los padres le descubrieran sus conversaciones con un perfil trucho que le pedía un encuentro. Su papá hizo la denuncia pero en la comisaría se topó con los burocráticos protocolos de búsqueda policial que solo se activan después de 5 días de ausencia. Salió a recorrer con su mujer y con familiares las manzanas de la villa para pegar los carteles en postes de luz y paredones. En los sectores con mayor presencia narco, las miradas de los soldaditos no lograron amilanarlos. El único dato que tenían era que Lincy estaba en la parada del 132, como todas las mañanas a las 7 en punto para ir al colegio, cuando un muchacho se le acercó. No hubo violencia aparente. Le habló y se fueron juntos. A medida que pasaban las horas y después los días, los mensajes y llamados al teléfono de referencia se fueron multiplicando: que había sido vista en la estación Lacroze de trenes, también en Villa Soldati y en Retiro; una señora dijo verla en una estación del Premetro en dirección a San Martín. Ante cada comunicación, Gastón partía con ansiedad a chequear la veracidad de los datos. Llegó incluso a participar de un allanamiento a una vivienda en un asentamiento en Soldati. Desoyendo las instrucciones judiciales, hizo guardia durante toda la noche en la puerta del domicilio en cuestión llegando a presenciar cómo los moradores huían casualmente minutos antes de que llegaran las fuerzas de seguridad. Adentro encontraron una cocina de cocaína y una adolescente que no era su hija.
La bolsa policial
Sergio, el marido, era su sostén, por eso decidió irse de la casa familiar. Karina no soportaba las peleas y los golpes entre sus padres. Desde entonces su propósito fue construir una familia en paz que la alejara de esas imágenes que la perturban desde chica. Su sueño ahora es terminar la secundaria para poder ingresar en la escuela de policía. “Sé que tendría un sueldo fijo, o sea, estudiás para eso y ya tenés un trabajo. No es que me guste ser policía pero… bueno… por lo menos estás al pedo, así, como están ellos, al pedo, jaja, y tenés un trabajo”, afirma en el playón cercano a su casa. La puesta en función de la Policía de Acción Táctica (PAT) y la Comunitaria se transforman en una oportunidad laboral si finalmente se decide a terminar el colegio.
Diamela vive a pocas cuadras. Tiene 17 y apenas se conocen. Ella se levanta, toma mate con la mamá y sus primas, limpia la casa, cocina si hace falta, se va al colegio y, cuando vuelve, asiste un par de veces a la semana al Centro de Convivencia Barrial 19. A veces se queda un rato en el playón con una prima y una amiga. No suele salir de joda a la noche porque la madre se lo impide. “Todavía sos chica”, le aclara. Las pocas veces que se escapó la pasó bien, bailando al mango entre la muchedumbre y tomando un trago. Supo tener un novio, con el que iba todo “más que bien”, pero se pudrió el día que se enteró de que parte de la familia había querido reventar a su hermano por un conflicto. Hace poco, una mañana bien temprano, cuando volvía de comprar el pan, la pararon uniformadas de la PAT. “Me dijeron que me abra de piernas y que ponga las manos contra una piedra que había ahí. Justo estaba el vecino de al lado de mi casa, y le dijo a mi vieja que me lleve los documentos porque si no me iban a mandar a la comisaría; entonces vino mi mamá y le dijo que yo era menor y que no podían tratarme así”, cuenta Diamela y aclara que normalmente demoran solo a los pibes pero que últimamente también verduguean a pibas como ellas. Sus mayores conflictos surgen con las vecinas de enfrente. Como solían bardearla, una tarde salió a poner el pecho y terminó a las piñas con una. La acusaban de histeriquear a unos flacos y “porque dicen que yo ando con la mejor ropa, que para qué me hago la linda si yo vivo en un barrio, para qué me voy andar haciendo la agrandada y todo eso; y yo les dije a ellas que no tengo la culpa de que mi mamá pueda comprarme ropa y su mamá no, uno tiene derecho a vestirse como quiere. Pero los quilombos son siempre por los pibes”.
Las chicas no tienen escribas
Prácticamente no existen investigaciones sobre la vida de las pibas en los barrios populares. El obsesivo foco de atención está puesto en los jóvenes varones. No es fácil encontrar una explicación para semejante vacío si se tiene en cuenta la cantidad de estudios sobre las periferias. Desde las estadísticas, se puede argumentar que los varones menores de 30 años son los que abrumadoramente son asesinados, baleados y encarcelados, sin punto de comparación con las chicas de cualquier edad. A la vez, son los varones quienes protagonizan las acciones delictivas. El llamado pibechorro todavía genera fascinación en la academia, en la literatura y el cine. No hay muchas pibas rochas, al menos que salgan de caño, aunque sí algunas transeras de mayor edad y, sobre todo, mecheras. Pero estos factores no terminan de explicar el desdén predominante sobre cómo viven, qué desean, y cuáles son sus padecimientos por ser mujeres. Mientras tanto, los poderes más oscuros encuentran en sus cuerpos una extensión de los territorios que se disponen a gobernar con la crueldad y a través de la facilitación de recursos que permiten acceder a ese deseado consumo para todxs que alimenta los imaginarios de inclusión social en este siglo XXI.

Mujeres en la mira de los poderes territoriales
A partir de la desaparición de Lincy, docentes y militantes del Bajo Flores fueron conociendo otras desapariciones y también acosos a través de Facebook, en los que a chicas de la comunidad boliviana de entre 11 y 15 años se les exige que entreguen fotos en donde se las vea desnudas o videos manteniendo relaciones sexuales con quienes se les ordena. Los chantajes llegan después de un paciente trabajo de acercamiento a ellas a través de perfiles truchos, coincidentes en todos los casos, que después viran hacia feroces amenazas que incluyen datos certeros sobre los movimientos de sus familias. Hasta el momento se contabilizan no menos de 16 casos pero cada semana aparecen otros nuevos en esta villa y otras de la ciudad. Las desapariciones son transitorias y no hubo asesinatos. La de Lincy fue una de la más extensas: 12 días. La encontró una división de la policía metropolitana en una plaza de Flores. Cuando entró a su casa tenía muy mal aspecto y les gritó a sus padres que no volvería a vivir encerrada; después lloró sin consuelo. Los pocos datos que compartió dieron cuenta de traslados por estaciones y localidades, consumo de drogas y abusos sexuales perpetrados por al menos dos mayores.
Las chicas vuelven a sus hogares y se sumergen en un silencio cerrado que sus familiares no logran quebrar. En ningún caso se trató de secuestros por la fuerza sino de desapariciones en un contexto de seducción y engaños. ¿Por qué se quieren ir de sus casas? ¿Adónde les atrae escaparse? ¿Qué le pinta hoy a una piba de esa edad en una villa? ¿Por qué finalmente vuelven? ¿Quiénes están detrás de las amenazas y seducciones informáticas? Estas preguntas causan desconcierto y pavor entre familiares, docentes y militantes. Cuando se pretende responderlas únicamente a partir de la captación por parte de redes de trata de personas (hipótesis posible), quedan demasiados cabos sueltos o una conformidad artificial. Que sea voluntaria su salida del hogar no cuenta porque se trata de menores.
Hoy el Bajo Flores, tanto como un barrio popular rosarino, está atravesado por lógicas violentas. Las familias bolivianas permanecen la mayor parte de sus días trabajando en los talleres textiles. El encierro de los hijos es la solución encontrada para alejarlos de los peligros, pero ahí emergen estructuras patriarcales que trascienden las coyunturas: con los varones hay flexibilidad para que transiten e incluso asuman riesgos a cielo abierto, con las pibas no. Ellas deben permanecer todo el día entre cuatro paredes y se hacen cargo de la cocina, la limpieza y el cuidado de los más chicos. Las preguntas no pueden restringirse únicamente a cómo las somete el patriarcado sino a qué estrategias, aun si mínimas, ellas ponen en marcha para conjurarlo.
Libertad asistida
En octubre de 2016, exactamente un año después de estar desaparecida durante 12 días, Lincy volvió a desaparecer. Nuevamente cartelitos con su rostro aniñado poblaron la villa, las redes sociales y los medios de comunicación. Apareció a las 72 horas sana y salva por sus propios medios. Hasta ahora no se sabe qué fue de ella durante esos días. Después de la primera desaparición, su vida quedó limitada a las salidas diarias al colegio y a un severo confinamiento en su hogar ante el miedo de sus padres. Los sábados le permitían asistir a un taller organizado por una organización militante.
Seguramente su destino se repita, si es que no surgen alternativas capaces de encontrarla con sus deseos de libertad.