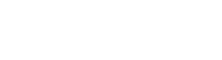Un ladrón devenido en profeta, un militante social, un compositor y cantante de tangos, y una madraza con ovarios de acero nos permiten viajar por el incierto río de lo rosarigasino y aprehender, de manera sencilla, cómo llegamos a esto que llamamos estar siendo en Rosario. Así como el caos de malevos, putas e inmigrantes de Pichincha en el 900 marcó a la ciudad durante todo el siglo XX, las almas que patearon Tablada en los 80 y 90 evidencian el camino que la ciudad tomó en estos tiempos posmodernos.
Ilustraciones: Matías Buscatus
“Mi barrio era así, así, así.
Es decir, qué sé yo si era así,
pero yo me lo acuerdo así…”
Aníbal Troilo
—En el país de los ciegos… —Horacio señala primero a las personas que andan de compras por la feria Los Eucaliptos, y termina el refrán apuntando a su ojo muerto— el tuerto es rey.
Ninguno de los clientes que se detienen en su puesto a preguntar por el precio de platos y vasos sospecha que está ante una leyenda del hampa rosarino. “Un dinosaurio que andá a saber cómo siguió vivo y hoy está en Jurassic Park”, según su propia definición.
El hombre, bautizado por los periodistas de policiales de los 90 como “El Azote del Centro”, rememora sus días malevos en el barrio Tablada, antes de que recibiera el llamado del Cristo para anunciar Su Segunda Venida.
***
En otra feria, la de la Plaza del Pocho, Jorge vende camperas y zapatillas, y también recuerda. Fue en Tablada donde se crío, cuando su madre santiagueña lo dejó al cuidado de una familia amiga. Ahí descubrió el amor y los sueños, pero también el dolor y la injusticia:
—Yo milito desde los seis años, ¿por qué te digo los seis años? Porque pienso que uno empieza a militar cuando se da cuenta de algunas cosas, cuando toma conciencia de las porquerías del mundo. Y ya desde los seis mis hermanos de crianza, que participaban siempre en la política de Perón, me llevaban y me mostraban que se podían hacer cosas para mejorar la vida de todos, que la miseria no era lo común.
Hoy esa crianza, esos descubrimientos, lo definen como hombre. Sus palabras, sus risas y sus silencios son hijos de barrio Tablada.
***
—Tablada tenía, tiene, algo fabuloso.
La orquesta de Francisco Canaro revive sus compases en el patio de un bar céntrico y Juan, antes de tocar con su propia orquesta, relata las madrugadas en los pasillos.
—Uno podía encontrarse con cosas desopilantes. También con situaciones desgarradoras.
Juan fuma porro de una larga pipa, mira un momento a través de la ventana. Entre todas las parejas llama la atención la que forman una piba medio otaku de pelos violetas y un pibe con pinta de neonazi peinado con gomina. Pensamos que quizás por eso la milonga en la que estamos se llama Milonga Mutante, pero callamos, porque Juan sigue enumerando personas y lugares, siguiendo el compás de su memoria.
***
Mientras ceba unos mates dulces que contrastan bellamente con la mirada triste de sus ojos, Mirta nos dice:
—Los tiempos fueron cambiando.
Con esta sentencia va a tratar repetidas veces de esquivar las historias que irá deshilando durante toda la tarde. Mirta prefiere hablar del futuro, de lo que le falta a su hijo preso en Piñero para salir en libertad, de sus diecinueve nietos que se pelean para quedarse a dormir con ella.
—Ya está, ya quedó todo atrás —vuelve a decir, antes de seguir guiándonos en el laberinto de sus recuerdos en Tablada, barrio que habita desde que nació y del cual solo se irá “con las patitas para adelante”—.

La real Realpolitik
—En el 81 más o menos —narra Jorge— se acercó un muchacho que militaba en un grupo que había sido de Guardia de Hierro y que se llamaba “Somos la rabia” porque los militares y los gorilas, desde que murió Perón, decían: “Muerto el perro, se acabó la rabia”. Este muchacho creó un grupo con todos los jóvenes del barrio, y después nos sumamos a una nueva Juventud Peronista que se estaba armando en todo el país.
Jorge recuerda orgulloso que el conductor a nivel nacional de aquella JP era el cura que hoy es conocido mundialmente como el papa Francisco. Siendo todavía Jorge Bergoglio, trazó las directrices de laburo militante que su tocayo de Tablada se puso al hombro:
—Hacíamos reuniones clandestinas porque estaban los militares todavía, nos juntábamos a escondidas en casas de familia como si fuera para tomar mates, y veíamos en qué podíamos dar una mano. Queríamos cambiar el país, pero teníamos que empezar por lo más chico y encima a escondidas.
***
Por esa misma época, Mirta se peleaba con su primer marido y tenía las dos formas clásicas del hambre: hambre de pan y hambre de épica.
—Me junté con un tipo, tuvimos una nena, las cosas me fueron mal y me volví a lo de mis papás, acá en el barrio, porque no teníamos dónde ir ni qué comer. Empezó lo de Malvinas y se me puso la idea de irme a la guerra. ¿Viste que llevaban auxiliares para enfermeras?, bueno, yo me quería enganchar. No sé por qué pero me había puesto con que me quería ir, sentía que era algo muy importante, que había que estar.
Pero no la dejaron ir. Aunque ya tenía una hija, Mirta seguía siendo menor: sus padres no le firmaron la autorización y le dijeron que si se enlistaba truchando la firma (como ella amenazó) no iban a cuidar de la nena. Se tuvo que quedar, ayudando desde Tablada, juntando zapatillas y frazadas que nunca llegarían a Malvinas, cuidando a su hija en la oscuridad:
—En medio de la guerra te hacían apagar las luces, decían que iban a bombardear. Yo le calentaba la leche a la nena con una vela, ponía la taza de metal arriba de la llamita y calentaba, ¡lo que tardaba! Poníamos sábanas en la ventana, yo decía: “Uy, si llegan a ver las luces nos tiran una bomba y volamos como pajaritos”, porque no sabías si eran argentinos o ingleses los aviones que pasaban volando tan bajo.
***
Ajeno a todas esas preocupaciones, Horacio se empilchaba bien y salía en la moto rumbo a Space, Contrabando o algún otro boliche del centro.
—Yo me juntaba en el Tanque, con los chetos. Escuchábamos rocanrol, entonces nos despegábamos, no salíamos en Tablada. Hoy decir por ahí “Soy de Tablada” te da autoridad, te da un aura que mete miedo y genera respeto. Pero en esa época no, decíamos que éramos de afuera, de San Nicolás, de Arroyo Seco, chapeábamos, porque si decíamos que éramos de Tablada nos condenaban.
—No escuchábamos cumbia, porque creíamos que era algo que retrasaba, y me doy cuenta de que no me equivoqué, la cumbia es música para generar problemas, fijate: “Me enamoré de la mujer de tu amigo”… Veía que el que escuchaba cumbia se autocondenaba: “Somos los negros en contra de los chetos”, y para mí ser cheto era evolución. Cheto de antes, te digo, porque hoy los chetos andan con Hilux, casas de fin de semana, no caminan los mismos lugares que los cumbias, no se cruzan y hay más resentimiento. A nosotros no era plata lo que nos dividía, era la música la cosa. Nosotros escuchábamos los Abuelos de la Nada, los Rolling Stones, y ellos esas letras de mierda. Nosotros queríamos volar y ellos andar por el barro.
Demos gracias
—Estaban los albañiles, los cirujanos que juntaban cosas de la basura, y había muchachos que tendrían su trabajo más delicado que… no sé como explicarte, ahí nadie era choro: o laburante, o nada, estábamos todos en igualdad en el pasillo, compartiendo.
Juan lleva con él una época en la que vendía burbujeros en los parques. Algunas tardes, al terminar la jornada, se iba para la casa de Rulo, que quedaba por Amenábar:
—Rulo tenía una familia muy grande, y yo llegaba y les regalaba a sus pibes algunos burbujeros. Vi pocas escenas como la de ese pasillo lleno de burbujas, los pibes corriendo detrás. Era algo mágico. Esa imagen, su recuerdo, es una de esas cosas simples, pequeñas, que tomo como un regalo.
***
El papá de Mirta era pescador. Salía río adentro por la noche en una botecito que guardaba cerca del puerto. Alrededor de las ocho de la mañana, Mirta dejaba a su bebé y agarraba su bicicleta para buscar los pescados que tenía que vender por el barrio. Pero ella vendía algunos, regalaba otros y después se iba a pasear, olvidándose de que la libertad tenía un precio.
—A mí me gustaba andar en la calle, yo era machona, me escapaba, me iba al puerto, al arroyo, al Saladillo. Con mi barrita nos íbamos y llegábamos a cualquier hora, y nos daban. Tiraban un puñado de sal gruesa o de maíz en un rincón y nos hacían arrodillar tres, cuatro horas ahí. Antes era “Usté papi, usté mami”, ahora te mandan sabés dónde los wachos.

***
El que no dejaba de hablar del precio de la libertad y demás valores democráticos era Raúl Alfonsín. Jorge lloró de bronca cuando lo escuchó en la radio, dando el discurso en el que se proclamaba ganador de las elecciones.
—Dolió mucho haber perdido contra Alfonsín, porque los viejos del partido no hicieron nada, hace muchos años y mirá, no me olvido, se cruzaban de piernas, así cancheros, y decían: “Si Perón ganó desde el exilio, mirá si no va a ganar desde el cielo”. Se creyeron que nombrando a Perón ya era suficiente, no se movían, no trabajaron por la gente.
Jorge y los pibes de su grupo no se quedaron emborrachándose con las lágrimas:
—Fuimos a la básica del PJ y se la destruimos, teníamos una bronca bárbara.
***
Por esos días, por las calles de Tablada empezó a andar un móvil de la policía que no tenía mucho que ver con la primavera democrática. O sí, era la otra cara que siempre tienen las monedas.
—Apareció el hijo de mil puta de Santa Cruz, un policía que manejaba el comando 222 —recuerda Horacio escupiendo al piso—. Vos lo veías venir y tenías que salir de vuelo, porque te metía en cana y te cagaba a palos, y si tenías antecedentes te metía un balazo, te plantaba un arma y a otra cosa. Mató a mucha gente en los 80. No mataba por arreglos, como capaz hace la camada de policías basura de ahora, mataba porque era un sádico, le gustaba. Se decía que tenía carta blanca, que su tarea era limpiar el barrio, mantenerlo tranquilo y con miedo.
Santa Cruz mató a un amigo de Horacio, Carlitos Labrador. Carlitos iba en un remís con otros dos pibes. En eso ven que un patrullero les hace señas. El chofer detiene el auto, le da los papeles al policía. Este alumbra el interior con una linterna y les pide que bajen. Obedecen, se miran con miedo al ver que se trata de Santa Cruz y lo último que notan es el crujido de una metralleta reventándoles el cuerpo. Mueren tres, entre ellos Carlitos y el remisero. El sobreviviente le cuenta la historia a los amigos y cuando se recupera se va de Rosario. En el expediente figuró que Santa Cruz los acribilló en un enfrentamiento.
—No pudimos protestar ni pedir por los derechos humanos, menos quemar móviles, nada de eso, no se podía, porque vos sabías que te podían hacer desaparecer como en la época de los milicos. Ahora capaz está esa posibilidad de hacer ruido, aunque no sirva de mucho porque a los muertos ya los mataron, como al pibe este Casco o a Pichón. Por suerte, el viejo puto de Santa Cruz murió inválido, sin poder moverse, y el hijo se le murió de HIV porque era un drogadicto.
***
Los movimientos sociales de aquel entonces no luchaban contra la violencia institucional pero sí hacían muchas cosas que aún hoy se siguen haciendo. Entre ellas, dar una mano a los más pibitos para que no vivan una infancia tan de mierda.
—Hablamos con una mujer, le alquilamos una cochera y empezamos a hacer copas de leche, actividades para los chicos —explica Jorge—. Nos bancábamos vendiendo tortas y comida en el anfiteatro, porque en esa época habían empezado los grandes recitales de rock al aire libre que se hacían los sábados.
Como además de ser militantes eran jóvenes, después de escuchar a Pablo el Enterrador o alguna de esas otras bandas que hacían flashar a la pibada de los 80, salían de joda a bailes en clubes y a cumpleaños de quince. Volvían tarde, casi cuando amanecía, por eso el domingo era el único día en que la básica permanecía cerrada durante la mañana. Este hecho fue aprovechado por otra barrita del barrio:
—Enfrente estaba la fábrica de la Crush, que era la mejor gaseosa que existió y que nunca pudieron superar, y en el paredón de esa fábrica pintábamos consignas, convocatorias. Hasta que empezamos a ver, cuando llegábamos los domingos a la tardecita, que nuestras pintadas estaban tapadas por consignas firmadas por el Partido Socialista.
Un sábado, al volver del baile, en vez de irse a dormir se instalaron en la básica. Se despertaron temprano (tras dormir en el piso) y se asomaron por la ventana, tomando mate, esperando.
—Cuando vemos que vienen estos a pintar, con los baldes y las brochas, salimos y los sacamos de vuelo. No te digo que les pegamos, pero más o menos.
Como a pesar de todo seguían siendo pibes, los dos grupos terminaron amigados, sentados en el cordón, discutiendo de política. Entre la barrita de los socialistas, el que parecía el jefe era un pibe alto, narigón, que hablaba con voz pastosa pero convincente sobre la necesidad de que peronistas, socialistas y comunistas trabajasen por el bien del país, ya que al fin y al cabo querían lo mismo: que la gente viva bien. Muchos años después, tras piquetear y protestar, Jorge consiguió una reunión con la cúpula del estado provincial por el tema de un acceso de Circunvalación, y le recordó al gobernador la Crush que compartieron en un cordón de Tablada. Hermes Binner, de más está decirlo, negó acordarse de ese encuentro.

Breiquin bá
Ya existía hacía rato, pero desde mediados de los 80 su nombre se vuelve un sustantivo propio: La Droga. Horacio la conoció desde pibe.
—Me acuerdo que en 27 de Febrero y Circunvalación, más o menos a la altura de Beruti, estaba la que se llamaba la Villa 27, que era la más pesada de Tablada. Dicen que Maradona cuando jugó en Ñuls iba a comprar la merca ahí, no sé, pero sí sé, porque lo vi varias veces. Jorge Corona cada vez que venía a Rosario iba ahí en persona y compraba, se llevaba un paquete grande y salía re duro para el teatro.
En esos pasillos fumó sus primeros porros. La droga era linda, una puerta a otras realidades. Horacio curtía pero no todo el día, además era distinto a lo que es ahora: nadie sabía bien de qué se trataba, fumaba delante de su viejo y este no se daba cuenta, llegaba re loco en merca a la casa y la mamá le preguntaba si no comía porque le dolía la panza.
—Hoy ya es otra cosa, fuma todo el mundo —reflexiona Horacio y se exaspera—, y de todas formas tenés a estos estúpidos del centro que dicen “Legalicen la marihuana”. Los mataría a todos. Apenas llegó, en los 80, conseguías en pocos lugares, y ahora se vende por todos lados. ¿Qué quieren estos ignorantes? Ya está legalizada, giles, si hoy querés comprar y no conseguís faso sos un gil. ¿O qué quieren estos otarios?, ¿fumarse un faso adentro de un banco?, ¿adentro de una escuela? Son estúpidos.
***
Juan añora ese entonces desde otra óptica, quizás por su vocación de poeta:
—No había búnker, era totalmente diferente, hasta algo opuesto. El búnker es algo totalmente deshumanizado, con trabajo esclavo. Tuve la mala suerte de visitar algunos, y pasé momentos realmente horribles. En Tablada en aquella época era otra la forma, otro el trato.
Él empezó a patear el barrio incluso antes de vivir ahí. Iba a pegar faso, pero se quedaba horas y horas en los pasillos. A veces llevaba el bandoneón para improvisar algunos temitas entre el humo dulzón de la marihuana y el oído atento de los vecinos.
—Uno, de tanto ir, se hacía amigo de la gente. Hasta he pasado tardes enteras en casa de una señora, tomando mate cocido, esperando que llegue el tipo que vendía.
***
Claro que no todo era amor y paz cannábico. Junto con La Droga aparecieron dos fantasmas: El Bicho y La Adicción. Al principio nadie entendía bien qué era eso del HIV, hasta que el Pato Salas, el Mono Tolosa y tantos otros que se pinchaban cualquier cosa cayeron fritos. Horacio recuerda especialmente el velorio del Pato:
—Vos podés creer que lo velaron a cajón cerrado y envuelto en una bolsa de plástico, porque no se sabía bien qué era, cómo se contagiaba. La familia no aguantó, reventó el cajón y abrió la bolsa, para despedirse bien.
Por esos días Mirta notó que los más chiquitos se empezaban a llevar una bolsa de nylon a la boca, y que después quedaban medio idiotas, babeando y hablando raro. Al principio no entendía, pero cuando vio la escena repetirse una y otra vez, día tras día, año tras año, se puso como loca:
—Vos lo veías, unos pibitos así, aspirando Poxi-ran —se indigna—. Yo iba con el encendedor y les mandaba fuego a la bolsa. Entonces lo tenían que tirar, porque eso se prende enseguida. Por suerte ya casi no hay… Escuchame, eso te come los pulmones, te come la cabeza. Le mandaba fuego, y si tenía que sacársela de las manos, se las sacaba, y si tenía que darles una cachetada, se las daba.
Los héroes
—Nosotros los veíamos de lejos, con admiración. Los tipos caminaban derechos, sabían que eran hombres verdaderos —evoca Horacio al hablar de los pistoleros del barrio.
Juan también los conoció: últimos perros románticos en un mundo que se iba a la mierda. Un vecino del pasillo que frecuentaba, famoso por arreglar todos los problemas eléctricos, de cañerías y de lo que fuera en las casas de la zona, tenía siempre abiertas las puertas para que ellos se escondieran. No preguntaba nada, simplemente les brindaba su lugar. Juan se quedaba en silencio, viéndolos, escuchándolos:
—Era como si estar al lado de este tipo de personajes te diera automáticamente la misma categoría, como si te contagiaran el respeto que emanaban —rememora—. Y era un respeto verdadero, que no tenía que ver con el miedo, las armas o el apriete. Yo he visto cómo gente armada que podríamos llamar pesada bajaba la mirada ante estos tipos.
Por su parte, Horacio intenta dar una explicación racional a este fenómeno, pero después le gana la fascinación y los evoca con los ojos alucinados, como si de vuelta fuese un adolescente que los ve caminar y dudara de ser merecedor siquiera de saludarlos:
—Ellos robaban bancos, robaban blindados, robaban negocios grandes. Tenían huevos. Ahora los choritos codician una bicicleta de mierda, un celular, una cartera de la gente de la misma cuadra en la que viven, y por eso nadie los quiere. La gente los amaba porque de vez en cuando se choreaban un camión de harina o de leche y lo dejaban estacionado en el barrio para que todos agarren. Estaba el Pocho, que robó varios blindados y cuando lo mataron no pudieron encontrar los botines: le había depositado todo al hermano, que se puso una concesión de lanchas en La Florida y la juntó en pala. Estaba también el Posipol, que era buen tipo y lo mató la cana; a su hermano el Cele también. Estaba el Cordobés, que una vez le tiró una granada al comando y no explotó y entonces lo ametrallaron.
***
Jorge militó en Tablada hasta que se cansó del jueguito cruel de la rosca. En esos años no existía todavía Netflix, pero ya había forros jugando a House of Cards.
—Por esa época bancamos en las elecciones a Daniel Castro, que era un sodero que iba de candidato a diputado.
Parecía buen tipo Castro, y quizás lo fuese, pero la política nunca fue el arte de las intenciones sino de los hechos. Y el hecho fue que una vez que ganó, le pidió a Jorge que él y su banda se quedaran en el molde. Incluso le ofreció un puesto en la Cámara.
—Me quiso arreglar, y yo, capaz por boludo, dije que no, que así no íbamos a laburar, y me dijeron: “Bueno, chau”. Capaz hoy sería concejal, o algo así, pero bueno, no podía dejar tirados a los míos.
***
Además de verdaderos hombres, había verdaderas mujeres. Quizás fueran más silenciosas o menos reconocidas, pero lo mismo eran guerreras furiosas en el campo de batalla cotidiano que cada día parecía ampliar más su desolación.
Mirta se había separado por segunda vez y tenía a su cargo a diez hijos, a su madre enferma y a un hermano alcohólico.
—Me quedé sola, no quise renegar nunca más en mi vida —asegura.
Limpiaba casas de familia hasta que pudo entrar a un comedor comunitario. Salía a las seis de la mañana, y llegaba a las cuatro de la tarde. Los chicos se cuidaban entre ellos, y también cuidaban a la abuela y al tío.
—Yo fui padre y madre. Tuve que hacer de las dos cosas, porque si no mi casa se caía.
Chan chan
Jorge dejó el barrio para irse a cosechar duraznos a Baradero. Y después, cosechó manzanas en Neuquén. Cuando volvió, a fines de los 90, el barrio no era el mismo y prefirió ni pisarlo. Se mudó a zona oeste, donde vive y milita. Desde su puesto de feria en la plaza del Pocho, Tablada es solo una enseñanza, un recuerdo que cristalizó:
—A la barra no la veo más, me los cruzo de vez en cuando y charlamos, pero nada más. Hará unos años comimos todos juntos un asado, pero no nos volvimos a ver. Algo se rompió y no está más. Ya terminó esa época.
***
Mirta piensa lo mismo. Con una sabiduría profundamente popular, al terminar la tercera pava de mate dulce, prefiere dar un consejo que considera importante:
—Lo que aprendí lo aprendí yo, en la calle. La vida te golpea y tenés que ir aprendiendo. Acá nadie te enseñaba nada. Vos aprendías andando, viendo, comparando lo que te pasaba en ese momento con lo que viviste antes, y así te ibas moviendo. No hay otra manera.
Hace una pausa, y tras cerrar los ojos, agrega:
—¿Pero qué aprendés? En la calle no vas a agarrar nada bueno. En la calle se junta hambre y mugre. Nada más. Eso le digo a todos, y me miran como diciendo “Esta vieja está loca”. No me importa, algún día se van a dar cuenta de que tengo razón. A mí me tuvo que golpear mucho la vida para que yo aprenda, lo mejor es que nadie pase por eso para aprender. Para eso lo pasé yo, para poder decirlo.
***
En la feria de Los Eucaliptos, Horacio ya olvidó que está ganándose el mango y no presta mucha atención a los clientes que se acercan. Narra en el tono extasiado de los aedos:
—En San Martín y Urquiza hay un edificio gigante justo justo ahí en la esquina, que tiene diecinueve pisos, arriba de todo hay una escalera que subís y llegás a una tapa, la levantás y podés sacar la mitad del cuerpo más o menos, y te aseguro que es el punto más alto, ahí vos observas todo Rosario. Yo entraba seguido, entraba nomás para subir ahí y mirar, mirar. En esa época ya entraba a los edificios como quería, robaba lo que quería. Tablada me parecía tan lejos desde ese piso 19, tan lejos…
Algunos de los feriantes lo miran con cara divertida. Es obvio que lo creen un delirante, pero él continúa:
—Yo me sentía como los pistoleros que veía de pibe. Me respetaban. Pero caí preso y nos mataron. A todos. A Pechocho, a Joel, a Benavente. Éramos todos choros y los narcos eran giles. Cuando se hicieron más fuertes nos quebraron. Yo en esa época estaba preso, salí y me encontré con la desolación: los pibes que no habían muerto se habían puesto a custodiar a los narcos, a hacer justicia para ellos. Es entendible, da más plata, yo no comparto pero entiendo esa mentalidad, me dicen: “Yo me llevo más plata cuidándolo a este o moviendo estos kilos que arriesgándome en el centro”, y capaz tienen razón, porque encima la policía los protege. Me ofrecieron trabajar con ellos, pero yo no robaba por la plata, entonces no acepté. Yo robaba por la adrenalina, por el hecho de romper una caja fuerte de un rico hijo de puta, entonces no acepté.
Horacio ha ido cambiando su expresión: del brillo que iluminó su rostro al recordar aquel piso 19 solo quedan dos llamas de fuego frío en el fondo de sus pupilas. Suspira. Y ahora habla con dureza:
—Sin embargo, en el fondo no ha cambiado nada. La injusticia sigue. Y los de abajo no reaccionan. Y me da mucha bronca, me pone violento. Por suerte tengo a mi familia y a Cristo. La Justicia de Dios viene pronto. Y todo el que crea en Cristo se va a salvar, y el que no va a palear carbón al infierno.
***
—Para mí son historias importantes que llevo en mi recuerdo —nos dice Juan, vaciando su pipa—. Quedan los códigos sin nombre de esa forma de vivir, y así es mejor, porque uno se mantiene en un grado de convivencia con el pasado, encima siendo tanguero tiende siempre a pensar que todo lo viejo fue mejor… No sé si podría relatarlas mejor, porque otra cosa que aprendí ahí es que uno recuerda sin nombres, uno recuerda sin fechas, y es así como tiene que contarse.